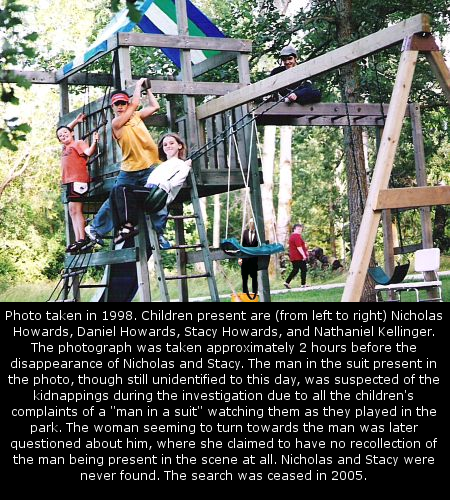Sarcasmo del Maligno
Quienes presenciaron la tragedia, aún sufren escalofríos al recordarlo, y como no, si la mayoría eran madres, padres y hermanos de los desafortunados.
Era una tarde de agosto, calurosa y tranquila en campamento Río de Janeíro. El río, a causa de la sequía veraniega no estaba profundo y de la usualmente fragorosa cascada apenas caían unos tímidos chorros, los necesarios para no secar el pedregoso lecho. Estaba por anochecer y a la luz del ocaso la congregación entonaba dulces cánticos espirituales, mientras por la rivera desfilaban cinco jovencitos ataviados en uniformes blancos y verdes sobre los que relucían las meritorias insignias de Los Conquistadores. Todos ellos sonreían nerviosos cuando se adentraron en las frías aguas, que apenas les cubría las rodillas. El pastor los siguió biblia en mano, dispuesto a celebrar el bautismo. Los cánticos cesaron para cederle la palabra al Ministro del Señor y justo cuando iba a abrir la boca, un sordo estruendo desde la cima de la cascada ensombreció el ánimo de todos los presentes, quienes con expectación dirigieron su mirada hacia al punto mencionado para descubrir que estaba pasando y durante unos segundos, tan sólo pudo oírse el débil eco de aquel ruido. Entonces ocurrió: por la cascada se precipitó una avalancha de agua turbia, barrosa, que arrastraba consigo filosas piedras y troncos de árboles de considerable tamaño que convirtieron la caída en un furioso remolino que desmadró el cauce. La muerte se desplazó vertiginosamente. Ni los Conquistadores ni el pastor lograron alcanzar la ya inundada orilla pues antes de dar el primer paso ya habían sido derribados por la corriente que los arrastró hasta el fondo. Los de la orilla también cayeron, pero fueron expulsados hacia afuera. Los gritos de los infelices impregnaron el aire. Manos, pies y cabezas ensangrentadas se asomaron por entre los remolinos del alud, sacudiéndose con desesperación antes de ser ocultados de nuevo por el lodo. Durante cinco minutos, todo fue confusión. Luego, el río recobró su pesadez, aunque no la transparencia de sus aguas.
Durante días fueron buscados los cuerpos, pero no hallaron siquiera girones de ropa. Extrañamente lo único que pudieron hallar fue la arruinada biblia del predicador, que se atoró entre las ramas de un árbol que se arqueaba sobre las aguas. Pero no hubo cadáveres que enterrar, tan sólo un misterio que perduraría a través de los años pues nadie nunca pudo determinar que había provocado aquella ola gigantesca. Y así, la triste noticia que ensombreció los titulares terminó por convertirse en una más de las leyenda urbana que los acampantes de Janeiro contaban en sus noches de insomnio. Fue así como me enteré de ella, una viernes en la noche, en una cabaña atestada de desconocidos que achacaban aquella tragedia a las malas artes del Diablo, la versión que la Iglesia marcó como oficial para las siguientes generaciones.
Aquella noche de diciembre, tras oír cuentos insanos sobre niñas fantasmas que acechaban los baños de los varones, o de susurros que provenían de la oscuridad, me lo pensé dos veces antes de ir a orinar, pero como tampoco quería pasar la vergüenza de sufrir un accidente, me armé de valor y salí a los sanitarios, que se hallaban a menos de cincuenta metros del dormitorio. Hacía un frío de los mil demonios y el viento era algo fuerte, lo cual provocaba que los árboles se mecieran violentamente, aumentando el aspecto sombrío de los corredores sin luz. Oriné de prisa, mirando de reojo continuamente por si el infantil espantajo hacía acto de presencia, pero afortunadamente no fue así. Todavía temblando de frío (y miedo) opté por no lavarme las manos y apuré mi regreso a la cabaña, no sin antes mirar involuntariamente a mi alrededor y un poco más allá. El alma se me fue a los pies cuando mis ojos se detuvieron frente al edificio que servía como comedor: afuera, junto a las puertas, formados en una perfecta fila india, cinco muchachos ataviados con un pantalón verde y una camisa blanca repleta de insignias esperaban como hacíamos nosotros cada mañana, que nos permitieran acceder al desayuno. Tenían todos las miradas perdidas y en sus rostros había rasguños sangrantes provocados por las filosas piedras del fondo del río.
- Te ríes de tu obra ¿verdad?- pensé y temiéndo recibir una respuesta, puse pies en polvorosa. No sé como hallé el camino pero corrí velozmente hacia la cabaña, donde casi entré de un salto, cerrándo con un portazo.
- ¿Se te apareció la niña? – preguntó uno de los muchachos tras una carcajada.
Tardé mucho en recuperar el aliento, sudaba frío y quería vomitar. Todos me miraban entre divertidos y atemorizados murmurando cosas entre ellos, sin saber que pensar al respecto. Finalmente, mis pensamientos se aclararon en medio del espanto.
- El diablo les manda saludos – solté secamente imponiendo silencio. Me escurrí hasta mi litera y me envolví en las sábanas, negándome a cerrar los ojos para no mirar a esos demonios transfigurados en niños, cuyos rostros espectrales se asomaban ya por las ventanas del dormitorio.
Autor: